14-03-2017
Dermatitis atópica : el interés de los prebióticos y de los probióticos
 Entre el 30% y el 40% de la población mundial posiblemente está afectado por una alergia. De orígenes múltiples, ésta puede manifestarse en formas diferentes, como una alergia alimenticia, una rinitis alérgica, la aparición de asma o incluso una dermatitis atópica. Es precisamente la dermatitis atópica, o eczema atópico lo que ha interesado a un equipo de investigadores de la universidad de Chiba en Japón. Sus trabajos permiten comprender mejor la aparición de esta forma de alergia y a la vez dar pistas interesantes para el tratamiento y la prevención de esta enfermedad. 1.
Entre el 30% y el 40% de la población mundial posiblemente está afectado por una alergia. De orígenes múltiples, ésta puede manifestarse en formas diferentes, como una alergia alimenticia, una rinitis alérgica, la aparición de asma o incluso una dermatitis atópica. Es precisamente la dermatitis atópica, o eczema atópico lo que ha interesado a un equipo de investigadores de la universidad de Chiba en Japón. Sus trabajos permiten comprender mejor la aparición de esta forma de alergia y a la vez dar pistas interesantes para el tratamiento y la prevención de esta enfermedad. 1.
Una relación entre la flora intestinal y la dermatitis atópica
Si bien la dermatitis atópica afecta en particular a los lactantes, esta reacción alérgica también puede manifestarse en el adolescente o en el adulto. Esta patología, cada vez más frecuente, constituye una forma de eczema, de ahí su segundo nombre de eczema atópico. Al igual que las demás formas de eczema, esta alergia provoca especialmente la aparición de rojeces, picores y placas secas en la piel. Esto se explica por una inflamación crónica de la piel que generalmente está causada por un fallo del sistema inmunitario. Éste último se traduce en una reacción excesiva frente a los alérgenos. Al estudiar los muchos estudios realizados sobre la dermatitis atópica, el equipo de investigación japonesa también ha evidenciado una relación entre la aparición de esta patología y la flora intestinal. En efecto, unos investigadores han constatado diferencias entre la microbiota intestinal de una persona sana y la de un paciente que presenta una dermatitis atópica. Ahora bien, se sabe que la flora intestinal, o microbiota intestinal, desempeña una función esencial en la respuesta inmunitaria ante las infecciones y las inflamaciones. La flora intestinal está constituida por diferentes cepas de microorganismos. Sin embargo, un desequilibrio entre algunas de estas cepas puede afectar al organismo. Éste es precisamente el fenómeno que algunos investigadores han identificado en las personas que presentan un eczema atópico. La flora intestinal de estos pacientes presentaba varias diferencias significativas con la microbiota intestinal de personas sanas, como por ejemplo un menor número de lactobacilos y un mayor número de ciertos estafilococos y de ciertas enterobacterias.
El interés de los prebióticos y de los probióticos para combatir el eczema atópico
Habida cuenta de la relación entre la flora intestinal y la dermatitis atópica, el equipo de investigadores intentó evaluar la eficacia de diversos tratamientos. Decidieron centrarse en los probióticos, que son microorganismos que forman la flora intestinal de manera natural. Cuando se consumen en cantidades adecuadas, los probióticos son conocidos por sus beneficios para el organismo, como abordábamos en el artículo sobre sus numerosos efectos preventivos y curativos . Además de los probióticos, los investigadores se interesaron en los prebióticos, unos elementos que permiten estimular el crecimiento de los microorganismos de la flora intestinal y de los probióticos. Por eso los probióticos y los prebióticos a veces están asociados en los complementos alimenticios para una eficacia óptima. Éste es especialmente el caso de la fórmula Probio Forte™ que reúne en una cápsula cerca de 8 mil millones de microorganismos, procedentes de cinco cepas bacterianas distintas, y de distintos prebióticos. Los trabajos de los investigadores japoneses, publicados en la revista Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology en diciembre de 2016, han evidenciado que los probióticos posiblemente tienen un interés no despreciable para la prevención de la dermatitis atópica. Además, estos primeros resultados podrían llevar a la elaboración de tratamientos personalizados a base de probióticos y de prebióticos. ¡Una pista terapéutica seria que es actualmente objeto de varios estudios científicos!
> Fuente:
1. Dissanayake Eishika and Shimojo Naoki, Probiotics and Prebiotics in the Prevention and Treatment of Atopic Dermatitis, Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology, December 2016, 29(4): 174-180.
Encargar los nutrientes citados en este artículo
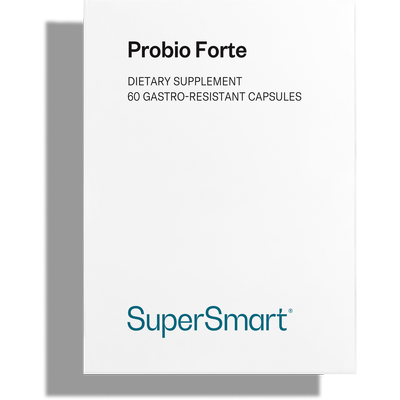
Mezcla de probióticos; Ocho mil millones de microorganismos por cápsula. En cápsulas gastrorresistentes para una eficacia óptima
www.supersmart.com
Fibras bifidoactivas. Mejora el tránsito intestinal y refuerza las defensas naturales del organismo
www.supersmart.comDescubre también
19-09-2016
Los resultados clínicos publicados desde hace una quincena de años subrayan los múltiples efectos beneficiosos de los probióticos. Estos parecen tener efectos preventivos y curativos,...
Más info20-02-2017
Unos estudios recientes podrían permitir comprender mejor el origen de la enfermedad de Crohn: Esta enfermedad, muy compleja, se caracteriza por una inflamación crónica del...
Más info22-02-2017
En la época de Luis XIV, un gran estreñido crónico, los médicos que lo cuidaban tenían por costumbre preguntarle «¿Cómo vais?», que se sobreentendía como...
Más info© 1997-2025 Fondation pour le Libre Choix
All rights reserved
All rights reserved
Gratis
Gracias por su visita, antes de partir
Suscríbase alClub SuperSmart
Y benefíciese
de ventajas exclusivas :
de ventajas exclusivas :
- Reciba Gratis nuestra publicatión semanal científica "Nutranews"
- Promociones exclusivas para los miembros de club


















